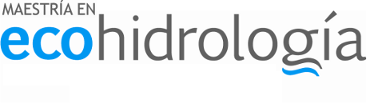Autor: Figuera, María Virginia
Año 2024
Resumen:
Con el objetivo de calcular los inventarios y flujos de metales y bifenilos policlorados (PCBs) en sedimentos de la cuenca Matanza-Riachuelo, se colectaron muestras de agua y sedimentos superficiales en 10 estaciones a lo largo de la cuenca media y baja y en un sitio de referencia alejado de centros urbanos e industriales. Simultáneamente, se registraron parámetros de calidad de agua (conductividad, pH, oxígeno disuelto y turbidez) mediante una sonda multi-paramétrica. Las muestras de agua superficiales fueron inmediatamente filtradas y el agua intersticial se obtuvo mediante centrifugación de los sedimentos. Las muestras de sedimentos fueron homogeneizadas y separadas en submuestras para la determinación del contenido de humedad (105 ºC hasta peso constante), carbono orgánico total (COT) por combustión catalítica a alta temperatura, densidad (picnómetro) y el análisis granulométrico por difracción láser. Las determinaciones de Zn, Cu y Cr se realizaron por espectrometría de absorción atómica (EAA) previa digestión con aqua regia y H2O2 a 100 ºC. Los análisis de PCB totales (∑41 congéneres) se realizaron por cromatografía gaseosa de alta resolución con detector de captura electrónica (GC-ECD) previa extracción con solventes orgánicos. Para calcular los inventarios de metales y PCBs, la cuenca media y baja fue dividida en 10 tramos, con los sitios de muestreo ubicados en el centro de cada uno. Los cálculos se realizaron en función de las superficies de cada compartimiento, la densidad de los sedimentos y la concentración media de los contaminantes. Mientras que, los flujos difusivos a través de la interfase agua-sedimento se obtuvieron aplicando la primera Ley de Fick utilizando la porosidad de los sedimentos, los coeficientes de difusión y los gradientes de concentración entre el agua intersticial y el agua sobrenadante. En términos generales, las aguas del Río Matanza-Riachuelo son ligeramente alcalinas (pH: 7,6±0,3), templadas (24±2°C), de elevada conductividad (1,8±0,3 mS/cm), con pocos sólidos suspendidos (19±11 NTU) y muy bajas concentraciones de oxígeno disuelto (1,4±2,2 mg/L). Los parámetros fisicoquímicos evaluados presentaron distintos patrones espaciales respecto a la cercanía a la desembocadura, con tendencias opuestas entre el oxígeno disuelto-conductividad (decreciente) y pH-turbidez (creciente) debido a la mezcla progresiva con las aguas del Río de la Plata y al fuerte consumo de oxígeno por la actividad microbiológica asociado a la descomposición de la materia orgánica. La concentración promedio de metales y PCBs en aguas superficiales del Río Matanza-Riachuelo fue muy variable (Zn: 6,0±3,4 µg/L > Cr: 4,6±2,0 µg/L > Cu: 1,5±1,0 µg/L > PCBs: 9,3±15,7 ng/L). En general, las concentraciones de todos los contaminantes disueltos fueron inferiores a los valores guías establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) pero superaron los niveles guía nacionales de calidad de agua para protección de la vida acuática, especialmente para el Cr y PCBs. El agua intersticial de los sedimentos presentó un enriquecimiento notable de metales y PCBs con concentraciones 15-26 veces superiores a las del agua sobrenadante (Cr: 110±184 µg/L > Zn: 92±91 µg/L > Cu: 28±27 µg/L > PCBs: 239±255 ng/L) reflejando la removilización diagenética de los contaminantes asociados a la fase sólida. Los sedimentos superficiales del Río Matanza-Riachuelo no presentan tendencias espaciales significativas en su textura siendo básicamente limosos (68±18% limo) con bajo contenido de arena (19±21%) y arcilla (13±5%), a excepción de puente Pueyrredón, donde predominan las arenas (80%). Las concentraciones de COT, elevadas y con gran variabilidad (5±3%), aumentan progresivamente hacia la desembocadura con un máximo en la estación La Noria (10%) y un mínimo en los sedimentos arenosos de la estación Pueyrredón (1%). Las concentraciones de metales pesados en sedimentos (Zn: 569±355 > Cr: 560±659 > Cu: 164±96 μg/g) superan ampliamente el promedio de la corteza terrestre (12-18 veces, con máximos de 25-51 veces para el Cr en las estaciones de la cuenca baja). Análogamente, las concentraciones de PCBs en los sedimentos fueron muy elevadas a lo largo de todo el cauce (409±386 ng/g), reflejando el fuerte impacto de los aportes antrópicos. Tanto metales como PCBs superan en general, los valores guías canadienses de calidad de sedimento y de efecto tóxico, indicando un riesgo elevado de efectos adversos para los organismos acuáticos. Debido a estas elevadas concentraciones, los sedimentos del Río Matanza-Riachuelo constituyen reservorios masivos de metales y PCBs. El cálculo de los inventarios indica una acumulación de 50-200 toneladas de metales y 115 kg de PCBs en los 10 cm superficiales de sedimento de la cuenca media y baja. Debido a los pronunciados gradientes de concentración entre el agua superficial e intersticial, los flujos difusivos a través de la interfase agua-sedimento son muy significativos tanto para metales (58-212 µg/m2/día) como PCBs (422 ng/m2/día). Para toda la cuenca estos totalizan entre 31 y 148 kg/año de metales y 258 g/año de PCBs, indicando que los sedimentos contaminados del Río Matanza-Riachuelo son una fuente continua de contaminación hacia la columna de agua.
Autor: Ramos Artuso, Facundo Antonio
Año: 2023
Resumen
Se utilizó el modelo matemático AquaCrop, desarrollado por la FAO, para modelar el rendimiento del maíz para silaje en condiciones de secano e irrigación subterránea en una zona húmeda como la cuenca lechera Abasto Sur. Se desarrolló un ensayo experimental donde se cultivó maíz en condiciones de irrigación subterránea y de secano. A lo largo del ensayo se midieron diversos parámetros fisiológicos, morfológicos, ambientales y edáficos del cultivo y del lote que sirvieron para calibrar el modelo AquaCrop. Una vez calibrado, el modelo se utilizó para estimar el rendimiento de maíz para silaje a lo largo de un periodo de 10 años (2005 al 2016) en función de la oferta hídrica. Este dato de rendimiento fue analizado desde una perspectiva económica, calculando el margen bruto y rendimiento de indiferencia del cultivo; siendo los resultados económicos levemente favorables a la implementación del sistema de riego. En el trabajo se incluye un análisis FODA de elementos ambientales que deben ser tenidos en cuenta en relación a la implementación de la tecnología de riego por goteo para este sistema productivo, observando que el sistema de riego propuesto cuenta con numerosas ventajas ambientales en relación a otros sistemas de riego, y remarcando la importancia de contar con una visión holística del sistema, incluidas las variables ambientales, a la hora de analizar alternativas técnicas para la producción. Desde una perspectiva ecohidrológica, la aplicación de tecnologías de riego eficientes, como es el goteo enterrado, permite reducir el impacto negativo que el riego con aguas bicarbonatadas sódicas, como las presentes en el acuífero Puelches, puede generar tanto sobre la dinámica de sales de los suelos, como sobre el acuífero por extracción excesiva en relación a lo esperable para sistemas de riego tradicionales, como el riego gravitacional. El objetivo general propuesto para la tesis fue alcanzado satisfactoriamente; ya que se consiguió evaluar el efecto del riego por goteo subterráneo sobre la estabilización de la producción de maíz para ensilaje utilizando el modelo AquaCrop. Y la hipótesis puede ser considerada valida, y así afirmar que el sistema de riego por goteo enterrado resulta una herramienta apropiada para estabilizar la producción forrajera de silaje en el marco de sistemas productivos de tambo en la cuenca lechera Abasto Sur. El análisis económico en un plazo de 10 años no brinda un resultado concluyente en torno a la conveniencia económica de adoptar el sistema de riego propuesto. Para la toma de la decisión deberían contemplarse otros elementos en el marco de un análisis holístico.
Autor: Corbella, Juan Luciano
Año 2023
Resumen
El trabajo de Tesis consistió en analizar la respuesta del fitoplancton a partir del disturbio provocado por variables hidrometeorológicas en la laguna de San Miguel del Monte en la provincia de Buenos Aires. El muestreo se realizó entre la primavera de 2015 y el invierno de 2016, y se establecieron dos estaciones de muestreo: una en la Boca del Totoral (E1) y la otra en el Cuerpo Principal (E2). Se midieron, previo y posterior a cada evento de precipitación, parámetros físicos y químicos como fósforo total (PT), temperatura, pH, conductividad y transparencia. Asimismo, se registraron variables atmosféricas (velocidad del viento, temperatura del aire, humedad, precipitación pluvial, presión atmosférica y nubosidad) y la altura hidrométrica (profundidad de la columna de agua). Se estimó la concentración de clorofila “a” y se obtuvieron muestras de fitoplancton filtrando 20 litros de agua por una red de 20 µm de apertura de poro. El análisis cuantitativo se efectuó con una cámara de recuento tipo Sedgwick-Rafter bajo microscopio óptico. Se aplicaron índices biológicos de riqueza específica (Margalef “R” y Menhinick), diversidad (Shannon-Wienner “H´” y Simpson “1-D”), dominancia (Simpson “D”) y equitabilidad (Pielou “J´“). Asimismo, para conocer el estado trófico de la laguna se aplicó el índice de estado trófico (TSI) a una modificación de Aizaki propuesta por Carlson. Se efectuaron análisis estadísticos mediante los test Shapiro-Wilks, Kolmogorov-Smirnov, Wilcoxon Mann Whitney y Levene. Se observaron diferencias entre las dos estaciones de muestreo, Boca del Totoral y Cuerpo Principal, con respecto a las variables físicas y químicas (pH, PT, conductividad y temperatura) así como en las concentraciones de clorofila “a”. Se registraron 115 especies repartidas en 16 Cyanobacteria, 39 Ochrophyta, 45 Chlorophyta, 9 Euglenozoa y 6 Charophyta. La mayor riqueza específica se observó en verano con 73 especies y la menor en invierno con 25 especies, ambos registros en la E1. La densidad algal fue alta en invierno, disminuyendo posteriormente en verano, primavera y otoño. Las diatomeas fueron las especies dominantes durante la mayor parte del año. En primavera dominó Nitzschia linearis, en verano Cyclotella meneghiniana y en otoño C. meneghiniana y Surirella striatula. Debe destacarse que en invierno se produjo una floración de la cianobacteria Raphidiopsis mediterranea cuya densidad varió entre 87.450 en E2 y 221.038 ind.ml -1 en E1, con 51,2 % y 95,8 % de dominancia, respectivamente. El TSI analizado reveló un estado eutrófico-hipereutrófico de la laguna, condición trófica superior a la determinada en períodos previos. Se realizaron dos análisis de cluster, uno con la densidad algal y otro con los parámetros físico-químicos en los que se obtuvieron coeficientes cofenéticos de 0,776 y de 0,838, respectivamente. Asimismo, el análisis de componentes principales explicó el 63,3% de la variación total considerando los dos primeros ejes (correlación cofenética de 0,904). Se concluye que los eventos hidrometeorológicos en la laguna San Miguel del Monte tienen influencia en las variables físicas y químicas del agua, así como en la estructura y dinámica del fitoplancton observándose una disminución de las especies planctónicas y un aumento en la riqueza específica de algas bentónicas, especialmente de las diatomeas y de las euglenofitas.
Ver tesis completa
Autor: Ticona Neyra, Oscar Enmanuel
Año 2022
Resumen:
La presente Tesis tiene por objetivo principal realizar un análisis comparativo entre diversos métodos hidrológicos para estimar el Caudal Ecológico en la Bocatoma El Brazo en la Cuenca del Rio Camaná-Majes-Colca, Perú. La legislación peruana en materia de recursos hídricos define al Caudal Ecológico como el volumen de agua que se debe mantener en las fuentes naturales de agua para la protección o conservación de los ecosistemas involucrados, la estética del paisaje u otros aspectos de interés científico o cultural. Existen diversas metodologías para estimar el Caudal Ecológico para un cuerpo natural de agua, en este caso se trata de un rio que nace de los Andes peruanos y discurre hasta desembocar en la Hoya Hidrográfica del Pacífico. Para estimar el Caudal Ecológico para el tramo en estudio se analizaron diversos métodos hidrológicos empleando una serie histórica de 20 años de datos de caudales en el rio Camaná-Majes-Colca. La fuente de información fue la Estación Hidrológica de Huatiapa, porque posee una serie de datos con suficiente consistencia considerando las coordinaciones efectuadas con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) que es la institución rectora que opera las Estaciones Hidrológicas. La especie indicadora para estimar el Caudal Ecológico es el Camarón de Rio cuyo nombre científico es el Cryphiops caementarius, que presenta importancia económica debido a que se distribuye en grandes poblaciones en la cuenca, y por ello, su pesca es la principal actividad económica hidrobiológica regional, según el IMARPE (Instituto del Mar Peruano), además, dinamiza la economía de la Cuenca en estudio. Finalmente, es de resaltar, que la importancia de esta Tesis radica en que a la fecha, la Autoridad Nacional del Agua del Perú (ANA), no ha establecido o validado un método para estimar el Caudal Ecológico en cuencas del Perú, por lo cual, la metodología y resultados alcanzados en esta tesis aportará directrices de fácil manejo y aplicación; la cual pueda servir de guía para determinar el Caudal Ecológico en otros tramos en la cuenca en estudio y en cuencas con similares características geomorfológicas en el Perú.
Autor: Pinilla Mendoza, Ana María
Año 2022
Caso de estudio, cuenca superior del arroyo del Azul (provincia de Buenos Aires, Argentina)
Resumen:
Los constantes cambios en el uso del suelo, provocados principalmente por el fenómeno de agriculturización, ha facilitado el predominio de cultivos de alta rentabilidad como la soja conduciendo a una menor diversidad de coberturas vegetales. Este hecho ha generado múltiples impactos principalmente en llanuras con alto potencial agrícola, ya que el aumento en la escala de explotación del suelo y las prácticas repetitivas alteran la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas y su interacción con los sistemas hídricos, terrestres y atmosféricos. En cuanto al componente hídrico, algunos de los procesos que intervienen en el balance hídrico de las llanuras resultan ser más sensibles a los cambios de vegetación. Por lo tanto, se planteó como objetivo principal cuantificar el balance hídrico bajo tres escenarios de usos del suelo. Esto con el fin de realizar un análisis más preciso del impacto que estos cambios generan al balance hídrico de una zona de llanura. La llanura bajo estudio es la cuenca superior del arroyo Del Azul, región que ha seguido la misma tendencia de la llanura pampeana en su actividad agrícola y que, además, presenta de forma periódica eventos de inundaciones y sequías. Para cumplir con el objetivo planteado, se simuló el balance hídrico de la cuenca empleando el modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT). El balance hídrico se calibró y validó a escala diaria para un periodo de 13 años (2003-2015) y se contrastó con tres escenarios de usos del suelo para los periodos 2006-2007 (P1), 2010-2011 (P2) y 2015-2016 (P3). Los usos del suelo presentes en cada periodo fueron caracterizados por una metodología basada en la fusión de imágenes satelitales de media resolución. Los resultados obtenidos representaron con un nivel de certidumbre bastante aceptable el sistema agrícola de la cuenca, evidenciando en qué medida cada cobertura fue reemplazada por los diferentes usos del suelo y en qué sectores de la cuenca estos cambios tuvieron lugar. En términos generales, al comparar los cambios que se llevaron a cabo en el transcurso de 10 años (2006-2015), se encontró que el uso del suelo que representó la mayor cantidad de reemplazos fue el cultivo de soja aumentando alrededor de 280%. El sistema de doble cultivo trigo-soja mantuvo un porcentaje de ocupación de aproximadamente 35%, mientras que los cultivos de invierno, maíz y las pasturas y pastizales naturales disminuyeron cerca de un 5%, 67% y 52%, respectivamente. En cuanto al proceso de simulación con SWAT, se logró cuantificar con un grado de acierto bastante satisfactorio el balance hídrico de la cuenca superior del arroyo Del Azul. El ajuste del modelo se realizó con la información de caudales registrados en la estación hidrométrica de Seminario. Se obtuvo valores de Nash Sutcliffe (NS) y coeficientes de determinación (R2) para el periodo de calibración (2006-2011) de 0,5 y 0,6 respectivamente y, para el periodo de validación (2012-2015) valores aproximados de 0,5, tanto para NS como para R2. Los resultados de la simulación con SWAT permitieron analizar la dinámica espacial de los procesos hidrológicos a través del tiempo, de los cuales, la evapotranspiración y la recarga representaron aproximadamente el 94% de la precipitación anual. A grandes rasgos, la respuesta de la evapotranspiración no varió de forma representativa con cada escenario de usos del suelo. Por el contrario, variables como la escorrentía superficial y la recarga fueron los procesos que presentaron mayores alteraciones espacio-temporales. Con el escenario P2, la recarga aumentó un 5%, pero la escorrentía superficial decreció 14%. En cuanto al escenario P3, la escorrentía superficial se incrementó 5% y la recarga disminuyó 7%. De acuerdo a los resultados, se espera que con los usos del suelo caracterizados en el escenario P2 sea menor el impacto de las transformaciones de coberturas. Al presentar mayor diversidad de usos del suelo, con este escenario la resiliencia de la cuenca ante los extremos hídricos sería mayor que con usos del suelo más homogéneos A escala mensual, se evidenció cómo el estado vegetativo de las coberturas influyó en la dinámica hídrica de la cuenca. Por eso a finales de primavera el déficit hídrico fue más severo con el escenario P3, ya que los cultivos que predominaron en este periodo entran en su etapa de maduración para esta época del año, aumentando la evapotranspiración y disminuyendo la humedad del suelo. Por el contrario, a finales de otoño, cuando gran parte de la superficie queda descubierta por la temporada de cosecha de cultivos de secano, la evapotranspiración fue más baja y la escorrentía superficial se incrementó y con ello, el impacto de las inundaciones. Adicionalmente, con SWAT fue posible identificar las regiones más vulnerables ante los excesos hídricos. Estas resultaron ser las zonas donde la pendiente es menor al 3%, es decir, hacia el norte de la cuenca, donde las pasturas y pastizales naturales fueron reemplazados en mayor medida. Finalmente, con la cuantificación del balance hídrico a escala mensual y anual, se concluye que efectivamente los cambios en el uso del suelo han impactado en la dinámica hídrica de la cuenca superior del arroyo Del Azul, zona con características propias de las llanuras. Al comparar los balances hídricos para cada escenario de usos del suelo, se constató que cuando un territorio asume un régimen de monocultivo, como es el caso del escenario P3, aumenta la escorrentía superficial y disminuye la tasa de recarga y humedad del suelo, lo cual podría aumentar la magnitud del impacto cuando se presentan periodos de excesos hídricos. Por el contrario, cuando el paisaje agrícola es más heterogéneo, como el del escenario P2, la escorrentía superficial se reduce y la recarga incrementa haciendo que posiblemente la resiliencia de las llanuras ante las inundaciones sea mayor. Al analizar un año con bajo índice pluviométrico como el 2008, el escenario de uso del suelo P1 fue el que más conservo la humedad del suelo y produjo una menor evapotranspiración. Teniendo en cuenta que este escenario presentó el mayor porcentaje de área cubierta por pasturas y pastizales naturales, se podría afirmar que esta cobertura vegetal influye en reducir el impacto de las sequías. A escala mensual, en los meses de primavera la cuenca presentó mayor déficit hídrico con el escenario P3, y en otoño inundaciones más severas. Por lo tanto, homogenizar el paisaje agrícola disminuye la resiliencia de la cuenca ante inundaciones y sequías. Igualmente, hay que resaltar que las prácticas agrícolas llevadas a cabo en las últimas décadas, no han tenido muy en cuenta factores, servicios y procesos naturales indispensables para un desarrollo sustentable de los territorios. Asimismo, se espera que los resultados obtenidos proporcionen pautas para que las entidades competentes formulen políticas y estrategias de gestión que protejan la economía y los ecosistemas de la región.
Ver Tesis completa
Autor: Ortiz, Nicolás Emiliano
Año 2022
Resumen:
Las inundaciones urbanas representan los eventos que mayores impactos producen sobre la población y el medio físico construido en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), las cuales contemplan una dinámica compleja dependiente de la relación entre múltiples variables causales. De manera general, en cuencas urbanas de Argentina, se produce un avance de la urbanización informal sobre cursos de agua lo cual es acompañado por la ausencia en el desarrollo de sistemas de gestión de residuos y servicios públicos adecuados, situación que agrava las consecuencias producidas por eventos de inundación. El desarrollo del trabajo se concentró en la cuenca Sarandí – Santo Domingo ubicada en la RMBA, la cual se encuentra altamente antropizada, presenta eventos de inundaciones recurrentes, condiciones de alta vulnerabilidad social y múltiples problemas ambientales. Esto permitió realizar una caracterización en detalle de la amenaza ante eventos de inundación de diferente magnitud e interrelacionar esta información con la vulnerabilidad presente en la cuenca de estudio. Para ello se procedió al desarrollo, calibración, validación y explotación del modelo hidrológico e hidráulico EPA - SWMM, el cual se complementó con la instalación de instrumental hidrométrico en el territorio para el logro de los objetivos. De esta forma se pudieron obtener niveles y velocidades máximas de agua en calles con su respectiva distribución espacial y temporal ante la ocurrencia de eventos de precipitación extremos extraordinarios y ordinarios. Esta información se cruzó con indicadores de vulnerabilidad con el fin de avanzar en la cuantificación de impactos producidos por eventos de inundación. A su vez, se analizaron los cambios hidrológicos producidos por modificaciones en la urbanización de partidos y expansión de actividades productivas. Se elaboró una metodología para la cuantificación de los impactos producidos por eventos de inundación, lo cual permitió una mejor comprensión de la dinámica de inundaciones urbanas en el territorio y las consecuencias potenciales producidas por eventos extremos extraordinarios de precipitación, resultando una herramienta de suma importancia para la toma de decisiones políticas y el desarrollo de planes de mitigación.
Autor: Fernández, Natalia Rina
Año 2022
Resumen:
Las distintas actividades humanas ejercen presiones diferenciales sobre el ambiente, provocando cambios en el uso y la cobertura del suelo que pueden traer como consecuencia, la alteración del ciclo hidrológico a escala local o regional. Por otro lado, éste también puede verse afectado por el cambio climático global (CCG). En la región del Gran La Plata, al NE de la provincia de Buenos Aires, han ocurrido en los últimos 100 años distintos episodios de inundación, los cuales se han agudizado en la última década, produciendo en el caso más severo numerosas pérdidas de vidas y de bienes materiales, por lo que su análisis cobra un interés especial. Estos episodios podrían estar relacionados no solo con las características naturales de la región, sino también, con el tipo o nivel de manejo de las cuencas hidrográficas a través de los años, que provoca cambios en el uso y la cobertura del suelo de manera desigual entre las cuencas de la región. El efecto del CCG en esta situación, podría resultar en el aumento del volumen de agua disponible para la escorrentía superficial, agravando el impacto sobre la región y su población. Aunque, también éste podría ser diferente si las cuencas tienen distintos grados de antropización. El objetivo del presente estudio fue estimar los cambios en el uso y la cobertura del suelo y el impacto que tiene en la respuesta hidrológica, en tres cuencas hidrográficas seleccionadas (arroyos Martín-Carnaval, Del Gato y El Pescado) de la región conformada por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, ante distintos escenarios “sin” y “con” cambio climático global (CCG). Para ello, se identificaron las categorías de cobertura y uso del suelo de cada una de estas cuencas hidrográficas, para tres escenarios distintos correspondientes a años del pasado, presente y futuro (1986, 2011 y proyección 2050), estableciéndose además, las superficies ocupadas por cada categoría de uso y cobertura del suelo. A partir de esto, se determinaron y analizaron de manera comparativa los cambios en la cobertura y uso del suelo ocurridos temporal y espacialmente. Esta tarea se llevó a cabo mediante la interpretación de mapas clasificados de cobertura y uso del suelo y el empleo de software de sistema de información geográfica. Asimismo, se estableció el índice de impacto humano potencial (IHP) para el año 2011, que sintetiza el grado de antropización del área y muestra el impacto potencial de la población que afecta o altera los procesos hidrológicos. Éste se generó a partir de la combinación de mapas de indicadores de presión con influencia en los procesos hidrológicos (originados desde mapas de cobertura y uso del suelo, la implementación de una clasificación jerárquica de valores según su impacto y una reclasificación), con mapas de otras variables, como son la población humana, la producción de residuos sólidos urbanos y el grado de impermeabilización del suelo (originados a partir de datos estadísticos asociados a la cartografía a nivel de radio censal, la normalización de datos, la determinación de categorías según la escala establecida y una clasificación de cada radio censal). Se usó el software de sistema de información geográfica para su desarrollo. Por último, se determinaron y analizaron mediante simulación, las respuestas hidrológicas de las cuencas para los escenarios planteados en situación “sin” y “con” CCG, considerando precipitaciones con intensidades acordes a seis recurrencias de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años y datos relacionados a distintas condiciones de cobertura y uso del suelo, como también otros datos requeridos por el modelo. Se utilizó el modelo hidrológico HEC-HMS. Con esos resultados, se estudió además el impacto del CCG en la respuesta hidrológica y su efecto sinérgico. Los resultados obtenidos en base a los escenarios planteados, permiten estimar que hay una tendencia dominante en el crecimiento de la urbanización y de la utilización de invernáculos en las cuencas Martín-Carnaval y Del Gato. En este aspecto, estaría menos afectada la de El Pescado, donde prevalece la cobertura de pastizales. Se considera que esta última cuenca podría seguir siendo la menos alterada respecto a cambios en la cobertura y uso del suelo al año 2050. Esto es coincidente con los resultados obtenidos en relación al IHP, que se asocia positivamente a un incremento del escurrimiento superficial y del riesgo de anegamiento en cada una de las tres cuencas hidrográficas analizadas. En la cuenca Del Gato, el IHP es heterogéneo presentando valores medios o altos, bajos y muy bajos. En la cuenca del arroyo Martín-Carnaval, el IHP es bajo o muy bajo. La cuenca El Pescado muestra en su mayoría valores de IHP muy bajo, si bien hay valores de bajo impacto. Las áreas con mayores valores de impacto coinciden con zonas urbanizadas, rurales con producción de cultivos bajo cubierta, extractivas y de usos especiales, mientras que las de muy bajo impacto se corresponden con zonas menos habitadas, más naturales y rurales, con vegetación o con escasa impermeabilización del suelo. Las simulaciones del comportamiento hidrológico de las distintas cuencas, permiten estimar un aumento del volumen de escurrimiento y del caudal máximo, así como una eventual disminución del tiempo para alcanzar este último (tiempo al pico), como consecuencia del cambio en la cobertura y uso del suelo producida desde el año 1986, así como de las proyectadas para el año 2050, en situación “sin” y “con” CCG. Al comparar ambas situaciones, se distingue que el CCG tiene mayor impacto hidrológico en las tres cuencas estudiadas, cuando las lluvias que se producen corresponden a períodos de retorno más cortos (2 años). Por otro lado, el impacto del CCG, también se hace más evidente en la cuenca del arroyo El Pescado. Eso es, porque en dichos casos, se presentan los mayores porcentajes de aumento en el volumen de escurrimiento y en los caudales máximos. Más aún, el CCG tiene un efecto sinérgico respecto a un incremento del riesgo de inundación, ya que los cambios en la cobertura y uso del suelo condicionan un mayor escurrimiento superficial, y el CCG condiciona un aumento de las precipitaciones. Finalmente, se discuten estrategias para la gestión del territorio con el fin de prevenir y minimizar los efectos del CCG sobre el riesgo de inundación en la región.
Ver tesis completa
Año 2021
Cuenca Arroyo del Gato
Resumen
Esta tesis de maestría tuvo su génesis en la inundación ocurrida en la ciudad de La Plata en abril de 2013. A partir de este evento, el objetivo fue no solo analizar cómo funciona la red de drenaje pluvial, cómo escurre el agua pluvial en conductos y calles (y cómo funcionaba hasta el año 2013), sino considerar los criterios de análisis en la gestión de riesgos asociado al saneamiento pluvial, entendido como la situación que se puede presentar sobre la cuenca cuando precipitan tormentas de magnitud superior a las consideradas en los proyectos pluviales. Desde la gestión del riesgo se pueden elaborar los planes de contingencias donde la ingeniería hidráulica debe contribuir de manera preponderante para evaluar las peligrosidades hídricas asociadas a las cuencas urbanas. Finalmente, la metodología de análisis permitió estudiar herramientas que generan bases de información donde se permiten comparar alternativas de medidas estructurales ponderando por un lado las medidas no estructurales (alertas y ordenamiento urbano y territorial) y por el otro los daños que se evitarían en caso de plasmar en obras dichas medidas.
Autor: Noboa Velasco, Camilo Sebastián
Año 2021
Resumen:
El cantón Guaranda, capital de la Provincia de Bolívar, está ubicado en el centro andino del Ecuador; al sur del cantón se encuentra el rio Chimbo que nace a partir de la confluencia del río Guaranda y el Estero Suruhuaycu, conformando un límite natural con el resto de cantones. El río Chimbo actúa como cuerpo receptor de descargas cloacales de la población de la ciudad de Guaranda; en sus riberas se encuentra el Parque Recreacional Camilo Montenegro el cual se ha deteriorado en las últimas décadas. La evaluación diagnóstica y de mejoras de la calidad del agua de este curso superficial describen el objeto principal de estudio, así como el desarrollo de una propuesta de rehabilitación que permita mejorar y optimizar las características del parque recreativo; lo que conlleva al monitoreo de ciertos parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del agua superficial, a la utilización de Índices de Calidad de Agua (ICA´s) como herramientas de análisis y al diseño de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. En la presente investigación se realizó en el periodo febrero – julio del 2019 un monitoreo mensual en cinco puntos de muestreo establecidos desde la naciente del rio Chimbo hasta las afueras del cantón; una vez obtenidos los resultados de los monitoreos, se aplicaron tres ICA´s (el Índice de la Fundación Nacional de Saneamiento de USA,1970); el Índice de DINIUS,1987 y el Índice de Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME), 2001)considerando como prioridad el uso recreativo del recurso hídrico; y resultando un valor medio de calidad global, lo cual indica una afectación antrópica del cuerpo de agua. Asimismo, a partir de los resultados de los monitoreos y en base a la Normativa Ecuatoriana, se diseñó un tratamiento de aguas residuales adaptado a las características del cuerpo de agua, enfocado en el área del Parque Recreacional; para esto se propuso una Trampa de Grasa ya que este es el parámetro que se encuentra fuera de normativa para el Uso Recreativo Mediante Contacto Secundario. Por otra parte, se realizó una Valoración Social del Parque Recreacional a través de encuestas, lo cual evidenció que se trata de un patrimonio valorado positivamente por los habitantes de la ciudad, teniendo un alto potencial turístico, contrarrestado a su vez por la mala calidad del agua del rio y el mal manejo de la infraestructura del mismo; en este sentido se propuso una optimización de su infraestructura a partir del planteo de cuatro áreas (comercial, recreativo, educativo y cultural). Esta investigación sienta las bases para futuros proyectos y brinda una mejora a la dinámica de la ciudad y a la calidad de vida de sus habitantes.
Autor: Zarragoicoechea, Pablo
Año 2019
Resumen:
En Saladillo, Pcia de Buenos Aires, se realizó un estudio de los efectos que produce un emprendimiento de engorde a corral (feedlot) sobre el agua freática, bajo suelos Hapludoles característicos de la zona. Se realizaron mapas equipotenciales de nivel freático por estación, entre invierno de 2015 y otoño de 2016 y por prospección geoeléctrica, se determinó un gradiente de conductividad eléctrica que sigue la dirección de flujo de la freática, aumentando en el tiempo, aguas abajo de los corrales. Se realizaron análisis de concentraciones de nitratos, fósforo, conductividad eléctrica, sólidos totales disueltos, pH, y oxígeno disuelto, y también bacteriológicos en muestras obtenidas del agua subterránea. Si bien la concentración de nitratos no supera los límites establecidos de 45 ppm, por el CAA para agua potable, los análisis bacteriológicos la caracterizan como no potable, con presencia de Pseudomonas y E. coli por lo que podría significar un riesgo de salud, tanto para humanos como para el ganado. El fósforo presenta concentraciones elevadas respecto al valor que establece la EPA como límite superior de 0.1 ppm, con el objetivo de disminuir la eutrofización de aguas superficiales. En los pozos de la zona de descarga del agua, los valores de concentraciones de fósforo superan ampliamente el límite máximo recomendado. Este comportamiento lo tuvo también el agua superficial del bajo lindante a los corrales, donde fluye el agua por escorrentía. Los mapas realizados por el método de kriging, señalan una estacionalidad de los aportes de iones, de manera desfasada con la cantidad de animales manejados en los corrales. Por lo que se infiere que tipo de suelo, con un Bt nátrico, actuaría como amortiguador de dichos aportes, siendo la ZNS un reservorio de iones, demostrado, por la prospección geoleléctrica.
Ver Tesis completa
Autor: Calderón Chérrez, María José
Año 2018
Resumen:
La geomorfología de la Sierra ecuatoriana sumada a las características biofísicas como clima, vegetación e hidrología, permiten la existencia de humedales alto-andinos. El páramo de Mojanda ubicado entre las provincias de Pichincha e Imbabura, entre los 2.500 y 4.260 m.s.n.m. alberga este tipo de ecosistemas (lagunas y bofedales), cuya importancia radica en la capacidad que tienen para ofertar una serie de bienes y servicios ambientales; entre los más importantes se encuentran: la Oferta Hídrica, el almacenamiento hídrico y la captura de carbono en suelo. El presente estudio determinó que en 0,61 Ha la Oferta Hídrica Disponible fue 1.149,72 m3/año y en 1,32 Ha de bofedal la Oferta Hídrica fue 2.455,63 m3/año, siendo estos valores menores en comparación con otros lugares de la Sierra ecuatoriana (Jimbura, Frente Sur occidental de Tungurahua, Oña-Saraguro-Yacuambi) en donde se han realizado este tipo de estudios siguiendo la misma metodología. De forma anexa, se calculó un valor bajo de evapotranspiración que fue atribuido a la presencia de vegetación xerófila. Dentro del área del humedal de Mojanda se determinaron dos tipos de escenarios tomando en cuenta el grado de intervención antrópica. El primer Escenario se caracterizó por tener un alto grado de intervención antrópica asociada a actividades de ecoturismo mientras que, el segundo escenario estuvo mejor conservado. En ambos escenarios se determinó la capacidad de almacenamiento de agua en suelo, obteniéndose que en el primer escenario, el 34,36% está ocupado por agua en contraste con el segundo escenario en donde el 73,63% está ocupado por este recurso. También se observó una relación directamente proporcional entre la capacidad de almacenamiento de agua con la capacidad para retener carbono en forma de materia orgánica en el suelo, en el primer escenario se registró un 17% de materia orgánica y en el segundo escenario un 83%. Los resultados del presente estudio permiten concluir que los humedales alto-andinos de Mojanda están en estado de conservación medio a alto (dependiendo del grado de intervención antrópica), su Oferta Hídrica es importante y siguen siendo una fuente de abastecimiento para las poblaciones cercanas. Sin embargo, continúa siendo un humedal con un alto grado de vulnerabilidad frente a las actividades antrópicas puesto que no existe en la actualidad una declaración de área protegida para Mojanda y por ende los impactos ambientales pueden influir en la disminución de la capacidad del bofedal para almacenar agua y de carbono.
Autor: Núñez, María del Rosario
Año 2017
Resumen:
El experimento se realizó en tres etapas. La etapa 0 (caudal 4.2 L/hr, TRH 24 hs, sin metanol); etapa 1 (caudal 6.6 L/hr, TRH 15 hs con metanol) y etapa 2 (caudal 10.8 L/hr, TRH 9 hs con metanol). Las eficiencias de remoción de nitratos fueron del 6%, 91% y 92% en cada etapa. La fuente de carbono suplementaria fue un factor decisivo para incrementar la capacidad de desnitrificación del sistema. Entre la etapa 1 y la 2 se incrementó un 64% el caudal y por ende, la tasa de carga de nitratos. En cada una se verificó una remoción de 85,7 y 140,6 gNO3/m3.día o 14,8 y 24,3 gNO3/m2.día respectivamente. No se determinó la tasa máxima de eliminación pero se estima muy por encima de lo reportado. Se concluye que esta tecnología puede ser una herramienta práctica y económica para mejorar la calidad del agua contaminada con nitratos.
Autor: Amarilla, Roberto César
Año 2017
Resumen:
Este trabajo tuvo como objetivo analizar el comportamiento del contenido de Oxígeno Disuelto (OD) y de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) en el Brazo Aña Cuá (BAC), mediante la utilización del modelo matemático HEC-RAS. Se realizó la recopilación y análisis de relevamientos topobatimétricos del cauce del BAC, de mediciones de calidad de agua en el río Paraná y de registros de las variables climáticas de esa zona. Los procesos de transporte por advección y dispersión, y la modelación del oxígeno disuelto fueron caracterizados mediante coeficientes que describen la forma y/o velocidad en que esos procesos ocurren, DL (Dispersión Longitudinal), K1 (Desoxigenación por DBO Carbonácea) y K2 (Reaireación). Se han recopilado y analizado las fórmulas para el cálculo de estos coeficientes y las mediciones de campo de un importante número de autores. A partir de dichos análisis se adoptaron valores mínimos, medios y máximos de cada coeficiente. Se han simulado 27 escenarios con todas las combinaciones posibles de los coeficientes mencionados para caudales de 100, 300 y 500m3/s. Los resultados de las simulaciones indican que el contenido de OD a lo largo del BAC se ubicó en valores cercanos o superiores a la saturación y que el Caudal y el Coeficiente de Dispersión Longitudinal, DL no presentan una vinculación directa con el contenido de OD. Además el contenido de OD se encuentra fuertemente vinculado al Coeficiente de Reaireación, K2, y el Coeficiente de Desoxigenación, K1, es muy buen descriptor del abatimiento de la DBOC.
Ver Trabajo completo
Año 2017
Resumen:
Los dispositivos de muestreo pasivo (DMP) han sido desarrollados como una técnica eficiente de monitoreo continuo de contaminantes disueltos en agua debido a su capacidad de integrar concentraciones en el tiempo, evitando o complementando el muestreo puntual, las estaciones de muestreo automáticas o el uso de organismos centinela. El objetivo de esta tesis fue optimizar y calibrar un Dispositivo de Muestreo Pasivo (DMP) en laboratorio. Asimismo se llevó a cabo un despliegue preliminar del muestreador en la zona costera de Berazategui en el Río de la Plata, evaluando el desempeño de los DMPs con respecto al muestreo puntual. El dispositivo diseñado se basó en el modelo patentado como Chemcatcher® y consistió en un cuerpo cilíndrico hueco de polipropileno de 52 x 16 x 1 mm, el cual está equipado con membranas aceptoras (C18 para orgánicos hidrofóbicos y Chelating para metales) y de difusión (polietileno de baja densidad para orgánicos hidrofóbicos y acetato de celulosa para metales). Previo al armado y exposición, se procedió a la limpieza de membranas difusoras y acondicionamiento de las membranas aceptoras con metanol y agua bidestilada. Los analitos estudiados tanto en la calibración como en el despliegue de los DMPs, incluyeron compuestos orgánicos (PCBs: Bifenilos Policlorados; POCls: Pesticidas Organoclorados; HAPs: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos y ALIs: Hidrocarburos Alifáticos) y metales (Cu: Cobre y Mn: Manganeso) en las membranas aceptoras y muestras puntuales de agua. Los ensayos de calibración de los DMPs fueron realizados mediante un modelo experimental de flujo continuo (0,5 l.h-1) compuesto por recipientes acrílicos de 28 l conectados a un reservorio de 1000 l de agua y a una bomba peristáltica que dosificó (1,6 ml.h-1) la solución madre de contaminantes, asegurando una concentración nominal de 100 ng.l-1 para compuestos hidrofóbicos (PCBs, ALIs: C10-C32, HAPs: Fluoreno, Fluoranteno y Pireno y POCls: Clordano, DDE, Clorpirifos y Lindano) y 100 ug.l-1 para metales (Cu y Mn). Para analizar la cinética de muestreo, los dispositivos se retiraron a los días 3, 7, 15 y 30 colectando simultáneamente una muestra de agua para el monitoreo de las concentraciones de compuestos hidrofóbicos y metales. Durante el desarrollo de los ensayos, los parámetros de calidad de agua fueron monitoreados diariamente para verificar la evolución de las condiciones en el medio de exposición. Los ensayos se realizaron con agua destilada (DES) y agua del Río de la Plata (RLP) con un contenido de materia orgánica disuelta y de material particulado conocido, para evaluar el efecto competidor de estas fases sobre las tasas de muestreo. Al finalizar el tiempo exposición, las membranas fueron eluidas y las muestras de agua puntual fueron procesadas para el análisis de compuestos orgánicos y metales. Los extractos orgánicos fueron concentrados, purificados por cromatografía en columna de sílice y analizados por cromatografía gaseosa con detectores de ionización de llama y captura electrónica. Por otro lado los metales se determinaron por espectrometría de absorción atómica (llama y horno de grafito). Las tasas de muestreo obtenidas mediante la aplicación del modelo de absorción lineal presentaron una fuerte variabilidad entre los compuestos y entre los dos ensayos siendo 1-27 veces más elevadas en DES respecto de RLP (0,05-1,73 vs. 0,002-0,4 l.d-1). La diferencia de tasas DES-RLP fue máxima para metales (9-27 veces), decreciendo para orgánicos desde ALIs, HAPs, POCls hasta PCBs (5,4-18; 8,3; 3,7-7,1; 1-3,5 veces respectivamente). En ambos ensayos se observó una relación directa entre las velocidades de acumulación de los compuestos y su hidrofobicidad, hasta un log Kow~5, a partir del cual la relación observada fue inversa, indicando que en el rango de log Kow > 5 el proceso de ingreso hacia la membrana estuvo gobernado por la difusión a través de la capa límite de agua. De manera complementaria las tasas de muestreo también se determinaron in situ mediante compuestos de depuración (PRCs) y la aplicación de modelos de difusión molecular en agua. La relación entre las tasas experimentales en DES con las que predice el modelo de difusión, demostró que en ausencia de fases competitivas, las tasas de muestreo tienden a ser comparables, mientras que el modelo de difusión sobrestima las tasas en medios donde existen fases competidoras como en RLP. Con el fin de evaluar el rendimiento de los DMPs en el campo, los muestreadores fueron desplegados en la zona costera de Berazategui en el RLP, fuertemente impactada por descargas de efluentes urbano-industriales y por la carga contaminante de los ríos Matanza-Riachuelo, arroyos Sarandí, Santo Dominico, aliviador Jiménez y del emisario cloacal de Berazategui. En cuanto al reparto de los compuestos hidrofóbicos entre fase aparente (CA) calculados según los muestreos puntuales y la fase verdaderamente disuelta (CD) estimada según la integración de los DMPs, se observó un comportamiento diferenciado según los grupos de contaminantes, representando una relación CA/CD de 1 a 271, coincidente con lo observado en la literatura y reflejando la contribución de la fase coloidal y micro-particulada filtrable en el muestreo puntual. En contraste con los compuestos hidrófobicos, el muestreo puntual (CMP) y el pasivo de metales (CDMP) fueron equivalentes debido a la menor restricción de la membrana difusora (poro: 0,45 μm), resultando en cocientes CMP/CDMP mucho menores (0,1-1,6). En resumen, los DMPs presentaron diversas ventajas frente a las estrategias de muestreo puntual. Con respecto al muestreo puntual, los DMPs demostraron tener una alta capacidad de captación de sustancias, incluso a niveles ultratraza, debido a su capacidad de integrar concentraciones, en contraste con los grandes volúmenes de muestra necesarios en las tomas puntuales; presentan además un bajo costo de traslado, manutención, despliegue a campo (independiente de una fuente de energía), extracción (menor volumen de solvente) y análisis en laboratorio; y por ultimo una de sus principales aplicaciones, relacionada con la estimación de una concentración integrada en el tiempo (TWA) de los contaminantes disueltos en el periodo de muestreo, a diferencia de las tomas puntuales que reflejan solo la situación de un instante en el rio.
Ver Tesis completa
Autor: Sotomayor, Gonzalo
Año 2016
Resumen:
Diferentes técnicas de estadística multivariante como el método de clasificación del vecino más cercano (k – NN) a través de algoritmos genéticos (GAs), un análisis de componentes principales (PCA) y regresiones múltiples (MR), se llevaron a cabo para evaluar e interpretar bajo el marco conceptual de la Ecohidrología una gran y compleja matriz de datos de calidad de agua. Los datos se obtuvieron durante cinco años (2008, 2010-2013) de muestreo en la cuenca del Río Paute al sur de Ecuador. Treinta y cuatro variables físico-químicas, microbiológicas, geomorfológicas y biológicas (macroinvertebrados bentónicos) fueron monitoreadas en 64 sitios (10234 observaciones). El análisis k-NN a través de GAs se utilizó para conocer cuál de 6 índices bióticos dados por los macrozoobentos es, en términos de ajuste matemático para un modelo de clasificación, el óptimo. Se obtuvo como resultado que una combinación de puntajes del Andean Biotic Index (ABI; zonas > 2000 m.s.n.m.) y el Biological Monitoring Working Party calibrado para Colombia (BMWP/Col; zonas < 2000 m.s.n.m.) es la variable de respuesta biológica más adecuada. Una redistribución de las clases de los índices bióticos mostró que matemáticamente estas se optimizan si son tres (dadas por los percentiles 33,33 % y 66,66 % del índice biótico) y no cinco. Se aplicó un PCA sobre tres grupos de calidad de agua establecidos por los percentiles 33,33 % y 66,66 % del índice biótico seleccionado (combinación ABI + BMWP/Col), siendo las variables que mayoritariamente explican a las mejores clases y su estado de buena integridad ecológica (clase 1) la presencia de vegetación de bosque de ribera y la alta heterogeneidad del lecho. Por el contrario, elevados niveles de coliformes fecales, demanda bioquímica de oxígeno (DBO), amonio, turbiedad, pH y temperatura del agua, más bajas valoraciones de calidad de hábitat; son condiciones que se asocian con clases de aguas contaminadas (clase 3). Finalmente, un método de validación para los resultados del PCA basado en Regresiones Múltiples se probó con éxito enfatizando así la fiabilidad científica del estudio.
Ver trabajo completo
Autor: Marderwald, Guillermina Nuri
Año 2016
Resumen:
Esta tesis de Maestría fue planteada con el fin de mejorar el conocimiento ecohidrológico que se tiene del sistema hídrico del río Turbio, ante la inminente puesta en marcha de una Central Termoeléctrica, alimentada a carbón, emplazada en su planicie de inundación. Este sistema conforma una subcuenca del alto valle del río Gallegos, ubicada en el suroeste de la provincia de Santa Cruz y drena una superficie de unos 1990 km2. El área es conocida por tener la explotación de carbón subterránea más importante del país. Las afectaciones ecohidrológicas en la subcuenca derivan de las presiones generadas durante 60 años de actividad minera. Parte de este desarrollo significó la creación y consolidación de centros urbanos, los cuales evolucionaron en directa relación con las variaciones en los ciclos de la mina y sus picos positivos y negativos. Es por ello que el objetivo principal de este trabajo es el de generar una línea de base ecohidrológica, que busque definir el grado de intervención que ha tenido el sistema desde los comienzos de la actividad y hasta la actualidad, su interacción con el recurso hídrico y el ecosistema en general. En una primera instancia la investigación estuvo centrada en la caracterización del medio físico-natural, socioeconómico y de explotación del recurso mineral, como base para el estudio de detalle. El análisis pormenorizado de estos factores exigió, por un lado, la descripción de la variabilidad natural del recurso hídrico en conjunción con la morfometría de la subcuenca para luego determinar su dinámica. En este aspecto, se logró definir el nivel de integración que posee la red de drenaje y el tiempo de respuesta asociado. Por otro lado, la caracterización fisicoquímica de los cursos superficiales permitió reconocer la influencia que la actividad antrópica ejerce sobre el recurso hídrico y como las condiciones de explotación del mineral han modificado su calidad. Tal es así, que en el ámbito de la explotación se constató una subordinación entre los iones HCO3-1 y SO4-2 en conjunto con el incremento de los valores de conductividad eléctrica. Asimismo, se detectó la presencia de metales como Mn+2, Cr+2, Pb+2, Zn+2, Cu+2, Al+3 y el Fe+2 por encima de los límites permitidos en base al Código Alimentario Argentino y la Ley Nacional Nº 24.585 (De la Protección Ambiental para la Actividad Minera). Posteriormente, se estableció el vínculo entre la estimación de la variabilidad espacial y temporal del recurso hídrico con los resultados de los análisis hidroquímicos para estas aguas. Esto posibilitó determinar que una característica distintiva del funcionamiento de la subcuenca es la capacidad de dilución que posee, lo cual favorece el fenómeno de amortiguación sobre el ecosistema. En función de las particularidades del área y los diferentes actores que integran la subcuenca se identificaron y analizaron los conflictos de uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, en un ecosistema que ha sufrido un sostenido proceso de deterioro y que carece de políticas ambientales que revaloricen la región. La individualización de los beneficios y afectaciones del medio ecosistémico, proveyó un acercamiento a la interacción entre los diferentes usos del territorio y sus efectos sobre los servicios que el sistema puede brindar. Este trabajo de tesis constituye un aporte útil para el ordenamiento y manejo de la subcuenca del río Turbio en relación con el nuevo emprendimiento energético, una actividad que convivirá con el establecimiento tradicional minero y con los centros urbanos.
Ver Trabajo completo
Autor: López Velandia, Cristian Camilo
Año 2016
Resumen:
La Cuenca del Río Chicú se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, Colombia, con una elevación entre 2550 y 3100 m.s.n.m. y un clima frio semihúmedo con temperatura media de 13.7°C y una precipitación media anual de 853 mm. La cuenca presenta un balance a favor (P > ETP + Ro) que permite la recarga de los acuíferos y la disponibilidad del recurso en los meses de exceso hídrico. La recarga total anual para un área de 147.93 km2 es 1.52 x 107 m3. El acuífero estudiado presenta características de sedimentos no consolidados con moderada importancia y grado de vulnerabilidad intrinseco moderado tendiendo a bajo a la polución. El principal proceso que controla la hidrogeoquímica de la cuenca son los procesos de intercambio catiónico reverso seguido de los procesos de enriquecimiento iónico por interacciona con los sedimentos del acuífero. La cuenca no presenta un grado elevado de alteración antrópica, donde los mayores efectos se evidencian en meses de exceso hídrico. Se observan procesos de dilución de contaminantes, considerados como fenómenos de autorregulación y autorremediación. Se advierte que los procesos sobre-explotación generados por las actividades antrópicas son los sucesos más significativos que producen alteraciones en la hidrogeología de la cuenca.
Ver tesis completa
Autor: Guevara Ochoa, Cristian
Año 2015
Caso de estudio: Cuenca Arroyo Santa Catalina, provincia de Buenos Aires
Resumen:
Las regiones de llanuras son escenarios frágiles ante extremos hídricos que generan conflictos sociales, políticos y económicos. Extensas áreas son afectadas por estos extremos: en el caso de los excesos hídricos, la incapacidad del relieve para evacuar volúmenes importantes de agua y el aumento de los niveles freáticos producen anegamientos, mientras que en sequía la disminución del recurso hídrico en cuanto a calidad y cantidad, genera una mayor vulnerabilidad en la región. Para cuantificar los procesos de extremos hídricos en la Pampa Deprimida se implementó el modelo Soil and Water Assessment Tool (SWAT, 2009) en la cuenca del arroyo Santa Catalina (área de 138 km2). Este modelo matemático semidistribuido continuo permitió modelar el flujo subterráneo y la escorrentía superficial con el fin de analizar los impactos del uso del suelo. Por medio del cálculo de precipitación efectiva realizado con el programa SWAT, se analiza la propagación de un evento de inundación en la cuenca a través del acoplamiento con el modelo SSHH I (Riccardi, 2000; Rentería y Stenta, 2003), basado en esquemas de celdas, el cual analiza el escurrimiento superficial multidireccional en zonas de llanura, ya que en estas áreas se genera un movimiento errático del agua, donde se mueven grandes volúmenes de agua con una mayor área de expansión cubriendo toda la sección y generando una conexión de zonas bajas. Para la simulación de la escorrentía superficial con el SSHH I se utilizaron dos eventos de lluvia, el evento del 19/08/2002 para la calibración del modelo y el evento del 17/05/2012 para la validación. A través de estos dos modelos se analizan escenarios hipotéticos de cambio de uso del suelo, prácticas de manejo de cultivo e implementación de obras hidráulicas a fin de regular los extremos hídricos en la cuenca. Los resultados permiten llegar a una reducción del escurrimiento superficial en un 28% y un aumento de la humedad del suelo en 9%, mientras que en los eventos de lluvia se reduce el impacto de la crecida en un 21%. Con estas propuestas hipotéticas se disminuye el impacto de las inundaciones y se aumenta la disponibilidad de agua en el suelo en los periodos de sequía. De este análisis se desprenden recomendaciones para modelar procesos hidrológicos en zonas de llanura, donde se reconoce que para obtener una adecuada simulación del escurrimiento superficial y subsuperficial dependerá en gran parte del grado de ajuste del modelo de elevación digital a la realidad, que pueden producir distorsiones locales por las vías de comunicación y en los bajos, y no permiten una adecuada definición de la dirección y cantidad del escurrimiento.
Ver tesis completa
Autor: Arana Medina, Verónica
Año 2015
Resumen:
Los servicios ecosistémicos que ofrecen los ecosistemas de humedales representan un beneficio para la sociedad. Se identificaron y analizaron los Servicios Ecosistémicos de los Humedales del río León en el Urabá Antioqueño en Colombia, una zona estratégica para el país en términos ecológicos y económicos. Se realizó una Valoración Económica del servicio Abastecimiento de agua para distintos usos. Se reconoció la relación directa entre los humedales y el agua subterránea. Se recomienda una gestión integral de los humedales, agua subterránea y bienestar humano.
Ver Trabajo completo
Año 2012
Resumen:
El trabajo de Tesis desarrollado ha permitido elaborar un balance hidrológico bajo régimen no permanente, cuantificar el agua presente en La Cava, identificar sus orígenes y calcular sus porcentajes de incidencia y, a partir de los análisis de calidad del agua realizados, caracterizar el recurso en función de sus propiedades fisicoquímicas. Una vez cuantificada y caracterizada, el tratamiento de los aspectos hídricos ambientales se realizó a partir de los conceptos estratégicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y la utilización de las herramientas que provee el diagnóstico y la gestión ambiental. Como conclusión de este análisis se puede señalar que nos encontramos ante un área poblacional vulnerable la cual, por las características resultantes de la intervención antrópica del medio natural y la presencia de amenazas socio-naturales, antrópico-contaminantes y antrópicotecnológicas, presenta altos niveles de riesgo.
Autor: Muschong, Daniela Maria
Año 2010
Resumen:
En muchas partes del mundo la explotación de los recursos naturales y la degradación de los recursos acuáticos, terrestres y atmosféricos, por parte de las actividades humanas causan una pérdida irreversible de la diversidad biológica. En las últimas décadas, el turismo se ha desarrollado rápidamente en las áreas de montaña en distintas partes del mundo. Este crecimiento ha dado lugar a cambios significativos tanto de tipo económico como social con consecuencias ambientales frecuentemente inesperadas. En la Argentina, este fenómeno se viene manifestando en las últimas décadas en la región patagónica. El siguiente trabajo aborda una problemática que se observa principalmente en localidades de la ecorregión de los Bosques Andino Patagónicos, y que presentan un patrón de uso del suelo que no incluye explícitamente al componente ambiental. De esta manera, el desarrollo económico, cuya actividad principal es el turismo (en la mayoría de los casos asociado a la naturaleza) y la explosión demográfica, entre otros factores antrópicos, repercute negativamente sobre los bienes y servicios que los ecosistemas aportan a esta región. Tal es así que en muchas de estas localidades comienzan a surgir importantes problemas ambientales relacionados con la degradación de los recursos naturales a nivel estructural, funcional y estético, iniciando un círculo vicioso que repercute en el estilo de vida de estas comunidades. Finalmente la falta de una política de gestión del territorio en base a pautas claras de ordenamiento territorial ocasiona la degradación de los ecosistemas, en muchos casos mediante el reemplazo de hábitats autóctonos por exóticos y a través de la contaminación de cuerpos de agua. Todos estos impactos interfieren directamente con el desarrollo de estas localidades, el cual se orienta principalmente al turismo ecológico, reflejado en sus propagandas de “villa turística ecológica” y “aldeas de montaña”. Basado en este contexto regional, el trabajo desarrolla una estrategia metodológica con el fin de establecer medidas de mitigación y preventivas que sirvan como lineamientos para la gestión del uso del territorio. Específicamente se tomó como área de estudio para el desarrollo del trabajo las subcuencas de los arroyos Trabunco-Quitrahue (Neuquén). De esta manera se abordó el tema de degradación de los recursos naturales en localidades patagónicas, particularmente, a través del reconocimiento y selección de áreas sensibles y prioritarias para ser conservadas con el fin de reestabler los bienes y servicios ambientales que los ecosistemas proveen y prevenir mayores impactos sobre el ambiente. En este trabajo, la estrategia metodológica propuesta para la identificación de dichas áreas, consta de una evaluación ambiental en la cual se organiza la información y se identifican los principales conflictos del área de estudio, y posteriormente se realiza una combinación de análisis multicriterio (utilizado comúnmente en la toma de decisiones) integrado a un sistema de información geográfica, el cual le da un componente espacial, indispensable para trabajar en temas de zonificación. En cuanto a los resultados específicos de la evaluación ambiental se pudo establecer, que existe un riesgo de degradación de los recursos naturales concreto en las subcuencas, principalmente en los recursos agua, suelo y el bosque nativo. Esto es debido principalmente: al aumento de la densidad poblacional, el crecimiento urbano sin planificación, los episodios de deforestación, la erosión y el deslizamiento de laderas. Tales acciones traen aparejadas consecuencias específicas, como la pérdida de hábitat, como el suelo y el bosque y también la contaminación de los cursos de agua. A su vez, a través de este paso se logró definir los puntos sensibles de las subcuencas que fueron la base del modelo conceptual utilizado en el análisis multicriterio. Por otro lado se elaboraron una serie de mapas temáticos, entre ellos un mapa de tipos de coberturas de las subcuencas, un modelo digital de elevaciones, un mapa de pendientes, un mapa de suelo, un mapa de zonas geológicas críticas, entre otros, que fueron utilizados como insumos en el análisis multicriterio y forman parte del sistema de información geográfica constituido para las subcuencas. Finalmente, la herramienta metodológica clave en este trabajo fue el análisis multicriterio. Éste, constituye una de las maneras de modelizar los procesos de decisión, es decir, se ocupa de cómo combinar la información de varios criterios para formar un solo índice de evaluación. El procedimiento para un análisis multicriterio debe seguir los siguientes pasos; definir el objetivo (que en este caso es la identificar espacialmente las áreas sensibles, prioritarias para la protección de los recursos naturales de las subcuencas Trabunco-Quitrahue), elaborar un modelo conceptual del sitio óptimo (en función de características físicas, bióticas y socioeconómicas) y seleccionar los criterios y condicionantes que integrarán el análisis. Del modelo conceptual elaborado se desprendió, que las áreas de mayor sensibilidad fueron las ocupadas por coberturas boscosas, también aquellas que incentivaran la conservación del suelo y la calidad de las aguas y a su vez también deberían estar a la mayor distancia posible de caminos y centros urbanos. Estos conceptos posteriormente fueron transformados en variables y espacializados. Debido a las diferentes escalas sobre las cuales se miden las mismas, fue necesario estandarizarlos, de manera tal que todos los mapas se correlacionen positivamente para la agregación de los criterios. Posteriormente, se seleccionaron los pesos de importancia y de orden y se utilizó la formula WOWA para la combinación de los criterios. Como resultado del análisis multicriterio, concretamente, se obtuvieron seis escenarios que muestran distintas alternativas dentro del espacio de decisión, esto se traduce en áreas con diferente grado de sensibilidad o aptitud, producto del orden de agregación y peso de los criterios. A partir de los seis escenarios se analizaron las áreas de mayor sensibilidad y se vio que éstas difieren de un escenario a otro. Sin embargo, existen algunas zonas que son seleccionadas en todos los casos, o en la mayoría de los escenarios. Por lo tanto, para la generación del mapa final de áreas prioritarias de protección de los recursos naturales se realizó una combinación de los escenarios, utilizando la metodología de combinación lineal ponderada quedando un mapa con valores de sensibilidad de 0 a 100. El mismo, se reclasificó en tres categorías, que agrupan los valores de sensibilidad de 65 a 100. Así, quedaron identificadas cuatro zonas (A, B, C y D) de alta sensibilidad para la cuenca y prioritarias para la conservación de los recursos naturales las cuales cubren una superficie de 879 hectáreas y representan el 18% de las subcuencas Trabunco-Quitrahue. La zona A, presenta los valores de mayor sensibilidad (entre 90 y 100) y es seleccionada en todos los escenarios, tiene una superficie de 384,4 hectáreas, esta ubicada en la subcuenca del arroyo Trabunco, aquí el índice de inestabilidad del suelo (IIS) tiene valores de medio a muy alto (de 120 hasta 250), representa pendientes muy pronunciadas, suelos poco profundos y el grado de fracturación y erosión es variable. Se encuentra a más de 3.000 metros de distancia de los caminos y zonas urbanas y la vegetación dominante esta representada por un bosque de Lenga maduro. Por estas características, este sitio es seleccionado como una de las zonas con mayor prioridad para su protección, lo que alentaría en este caso a la regeneración del bosque y el suelo, y de esta manera los servicios ecosistémicos que proveen. La zona B, presenta valores de sensibilidad entre 80 y 90, es seleccionada por cuatro escenarios, tiene una superficie de 82 hectáreas, se ubica sobre la parte media de la subcuenca Trabunco. Los valores del IIS son medios a altos, se encuentra a más de 2.500 metros de los caminos y áreas residenciales, la pendiente promedio supera el 20%, y el bosque comprende especies de Lenga y Ñire. En este sector, además de ser una área muy vulnerable, se encuentra contigua a la zona A, con lo cual se amplia la superficie total de protección de estos ecosistemas y con ello todos los beneficios que aportan para la zona de estudio. La zona C, presenta valores de sensibilidad de 70 a 80. Esta ubicada en la cabecera de las subcuencas y ocupa 317 hectáreas. Presenta valores medios a altos del IIS, alejada de los barrios residenciales y caminos. La vegetación dominante es el bosque de Lenga achaparrado, propio de estas alturas. Aquí, es importante el hecho de que en esta zona se encuentran las nacientes de muchos cuerpos de aguas temporarios e intermitentes que en su posterior trayecto formaran los arroyos Trabunco y Quitrahue. La cabecera de una cuenca cumple una importante función reguladora, ya que influye en la cantidad, calidad y temporalidad del flujo de agua, protege a los suelos de ser erosionados y de la consiguiente sedimentación, previene la degradación de los arroyos y la afectación en general de los distintos ecosistemas. La zona D, presenta valores de sensibilidad entre 65 y 70, es seleccionada por cuatro escenarios, y abarca dos áreas. La más pequeña ocupa 27 hectáreas, se encuentra en la parte baja de la subcuenca Trabunco, lindante al barrio Covisal. Este sector tiene el grado más alto de fracturación y erosión, pendientes pronunciadas, y por lo tanto valores elevados del IIS. La protección de este sector toma sentido por el hecho de su cercanía con el área urbana, advirtiendo un posible avance antrópico sobre esta zona tan frágil en cuanto al componente edáfico. La otra área tiene una superficie de apenas 68, 5 hectáreas, esta ubicada en la subcuenca del arroyo Quitrahue entre los 1.000 y 1.300 metros s.n.m. También representa valores muy altos del IIS, con grandes pendientes, suelos con profundidad media a baja y un grado de erosión moderada. Si bien es un área alejada del área urbana, no ocurre lo mismo con los caminos ya que presenta valores cercanos a 60 metros de ellos. Aquí, la vegetación dominante es un bosque mixto. Esta zona sería interesante de proteger con el fin de evitar que futuros emprendimientos en el área aumenten la inestabilidad del suelo, que de por si es elevada. De esta manera, se podría implementar un plan de manejo con el fin mantener la fertilidad y estructura del suelo para permitir el buen funcionamiento del ecosistema en su conjunto. En conclusión, la estrategia metodológica utilizada permitió la selección de cuatro zonas de la cuenca que involucran diferentes ecosistemas, generando así una amplia gama de oportunidades para la mitigación y prevención de los recursos naturales. La zona A, contiene un bosque de Lenga maduro, con muchos individuos deteriorados y un pequeño mallín (humedal). La conservación de la zona ayudaría a la recuperación del bosque y la biota asociada, ya que una de las maneras más eficaces de controlar la dinámica de la biota es a través de la regulación de los procesos hidrológicos como por ejemplo, mediante el aumento de la retención de agua a través de la reforestación. También la protección y restauración del mallín contribuiría a mejorar el flujo de agua y nutrientes, amplificando los ciclos biogeoquímicos y a la disminución de exportación de sedimentos. La protección de la zona D, estaría enfocada en la recuperación del suelo y disminución de la erosión y la zona B sería complementaria a la zona A. Por último la zona C, como se mencionó anteriormente, constituye la cabecera de una cuenca boscosa y de montaña, por lo tanto, los beneficios de conservar este sector son mundialmente promovidos y reconocidos. A su vez, se propone de modo complementario, la conservación de las áreas de ecotonos y vegetación ribereña y también una serie medidas preventivas y mitigadoras que debieran de implementarse con el fin de mejorar el funcionamiento integral de las subcuencas. Alguna de ellas son: recuperar la cobertura vegetal arbórea nativa en los sectores de la cuenca alta, por medio de mecanismos que favorezcan el establecimiento de renovales de Lenga; implementar medidas para minimizar la erosión en sectores de esquí, en consenso con responsables del emprendimiento y establecer patrones de uso sustentable del suelo en aceptación con la comunidad mapuche; definir densidades urbanas en relación al grado de inestabilidad del suelo y cercanía a los cursos de agua, en consenso con las autoridades locales de SMA, empresarios inmobiliarios y autoridades del Parque Nacional Lanín; instaurar una asignación de caudales para los distintos usos en la cuenca y organizar una entidad (asociación de usuarios) de diálogo, destinado al manejo del recurso hídrico de la cuenca y efectuar un manejo adecuado en los diferentes rodales de bosque, con el fin de aumentar la producción de madera y leña para autoconsumo o para la venta, de manera de incrementar su cantidad y calidad. Finalmente, más allá del trabajo de tesis, sería importante la implementación de estas zonas prioritarias y su posterior monitoreo, de manera de evaluar si el ambiente responde positivamente a estos sitios de conservación, y poder aplicar esta metodología a otras pequeñas cuencas de la región.
Autor: Rodríguez, Corina Iris
Año 2009
Resumen:
Se basa esta investigación en la evaluación ambiental de las condiciones de explotación y uso del recurso hídrico subterráneo en el Barrio Cerro Los Leones, ubicado al Oeste de la ciudad de Tandil, en el centro-SE de la provincia de Buenos Aires. El interés por dicho sector surgió a partir de las falencias en la provisión de agua potable y servicios sanitarios. El objetivo principal consistió en la generación de pautas de gestión sustentable basadas en el análisis y evaluación del sistema subterráneo, la calidad del recurso y sus modos de uso por parte de la población local. Se abordó el estudio desde una perspectiva sistémica de la problemática ambiental. Se caracterizó el subsistema físico-natural de Tandil y en particular del Barrio Cerro Los Leones, principalmente el medio hídrico subterráneo. La hidrodinámica mostró un sentido local acorde al flujo regional, en dirección SW-NE. La caracterización de las aguas indicó que son de baja salinidad y, desde el punto de vista iónico, bicarbonatadas cálcico-magnésicas. Se detectaron concentraciones de nitratos y parámetros microbiológicos que superan los límites recomendados para consumo humano. Se describió el subsistema social, especialmente los actores involucrados en el proceso de gestión así como las condiciones de explotación y uso del agua. Se evidenciaron deficiencias en las perforaciones y en los sistemas de distribución y almacenamiento. Asimismo, los efluentes domiciliarios son dispuestos en pozos absorbentes, ubicados a escasa distancia de las captaciones, lo que facilita la contaminación del recurso. Ambos subsistemas fueron integrados, sentando las bases para elaborar guías de sustentabilidad en la gestión. Se produjeron indicadores útiles para la evaluación y monitoreo de la problemática local, así como para su aplicación en otros sectores con similares características. Se llevaron a cabo tareas de educación ambiental en ámbitos educativos formales y en la comunidad, permitiendo la comprensión de la problemática por parte de los habitantes y el conocimiento de las actitudes y acciones a tomar. Considerando que la ecohidrología busca soluciones o alternativas ante problemáticas ambientales que involucran el agua y la población, fueron establecidas las mencionadas pautas para la gestión sustentable del recurso. Éstas incluyeron estrategias de planificación, evaluación y control sobre los modos de explotación y uso, tareas de capacitación y concientización de la población acerca de la problemática local. Además, medidas preventivas y de mitigación referidas a cuestiones estructurales sobre las perforaciones, los sistemas de distribución y almacenamiento de agua y la disposición y tratamiento adecuado de efluentes domiciliarios.
Ver trabajo completo